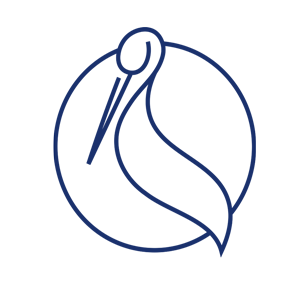Vivimos tiempos de ideas desordenadas. Esta enfermedad asintomática se despliega con prisa y buena letra; está dentro de las instituciones, en las cafeterías, en las cámaras, en los periódicos, en las universidades y hasta en la mesa de tu casa a la hora de comer. Por eso, a veces, cuando reflexiono, tengo la sensación de que pensar sale caro. Hoy vivimos bajo el lema de “aquello que no se nombra no existe ni se ve”. Pero lo cierto es que hay realidades que existen aún sin aludir a ellas.
El razonamiento de “lo que no se habla no existe” es, a veces, comprensible. Es decir, podemos justificar que solo existe lo que se nombra en casos donde es estrictamente necesario que sea así. Los derechos y las responsabilidades piden ser escritos porque, de otra manera, nadie se sentiría vinculado a ellos. La democracia se puede tocar porque existen principios e instituciones que nos recuerdan que es posible hacerlo. Por eso, la democracia escacharrada es, simplemente, la consecuencia del paso del tiempo y de la, a veces, tediosa tendencia humana a olvidar la historia y el pasado.
Más allá de eso, hay fenómenos más pequeños que suceden en el día a día, de los que se habla poco, y que también desgastan los pilares democráticos. Este es el caso de la decadencia de los medios de comunicación. Hoy, hay medios de comunicación preocupados porque han perdido, en muchas ocasiones, el hilo conductor del relato frente a las redes sociales. En una constante lucha por la supervivencia periodística, la atención llega para quedarse.
La comunicación selectiva siempre ha existido; en la prensa, en Internet, en tu familia. Todos hemos obviado por gusto e interés. No por ello se nombra, pero pretender que no existe no lo hace menos plausible ni menos tema de conversación. Hay realidades que no se nombran porque resulta engorroso hablar de ellas. Twitter (ahora X) nunca fue un paseo de rosas ni un lugar para encontrar a los padrinos de tus hijos, pero todos lo ignoramos hasta que el más rico del mundo comenzó a controlar la narrativa en su propia red social. Hoy Trump canta libremente y otros se van de Twitter porque no se encuentran cómodos. Lo entiendo, a nadie le gusta sentirse engañado, pero tampoco leer aquello que le pueda hacer replantearse sus ideas.
El caso de la desinformación también casa con esto. La desinformación no es un suceso nuevo y el algoritmo lleva un tiempo con nosotros. Comprendo que es escalofriante pensar que cualquier información, independientemente de su veracidad, se pueda hacer viral. El contenido que ondea en Internet no es siempre real. Las redes sociales han contribuido en gran escala a la polarización de la sociedad, en detrimento de la calidad mediática, porque son inmediatas, buscan el clickbait, y porque el producto —la información— es amateur. Aquellos que marcan el plazo de las discusiones en parlamentos ya no necesitan hacerlo desde páginas web refinadas o en tinta y papel. Hoy por hoy, anónimos comparten y restringen mensajes. Las nuevas tecnologías de la información han hecho de este mundo uno, en principio, más democrático, pero también un lugar menos riguroso.
Esto no quiere decir que ciertas personas o medios posean la verdad absoluta. Por eso, que figuras públicas nos insten a sesgar la información para dividirla en válida y menos válida es peligroso, de la misma manera que vetar el libre flujo de ideas y pensamiento lo es también. Seamos sinceros, los medios de comunicación tradicionales dejan, en ocasiones, mucho que desear al no cubrir todos los espectros ideológicos de sus lectores. Los políticos dejan mucho que desear aprovechándose de la polarización mediática y, por ende y por la parte que nos toca, los ciudadanos dejamos mucho que desear. Es más fácil dejar Twitter que diversificar las fuentes de información a las que accedemos.
Son tiempos caóticos porque la dinámica que se nos presenta es la de la pescadilla que se muerde la cola: prensa que sigue una línea editorial marcada, ciudadanos poco asertivos en redes sociales alimentadas por un algoritmo hecho a medida y políticos que navegan estas aguas con llaneza y sin respeto. Lo bueno que tiene nombrar la realidad eludida, darle nombre y apellidos, es que podemos hablar de ella. ¿La verdad absoluta? En algún lado. Puede que exista, aunque no guste, aunque no se nombre ni se señale. Por eso, es importante hacerla hablar.
Imagen de Gerd Altmann en Pixabay.